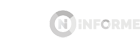El sustanciero, el hambre y la picaresca fueron compañeros de corredurías en la posguerra más descarnada de nuestro país. El sustanciero es uno de esos «oficios» surrealistas que nos trajo la miseria y que nunca podrían haber salido de la mente, bien alimentada, del mejor guionista. Al más puro estilo del afilador, el sustanciero aparecía por las calles de los pueblos gritando: ¡Sustancia! ¡Sustancia para el puchero! ¡Traigo el hueso más rico! El sustanciero llevaba un pelado hueso de jamón o de vaca colgado de una cuerda y lo iba introduciendo en el puchero de las personas que «alquilaban» un tiempo de hervido a cambio de una perra gorda, como se llamaba a la moneda de 10 céntimos de peseta. La pobre mujer que miraba su puchero con una triste patata y un nabo pagaba en función del tiempo de hervido y de la «sustancia» que aportaba el hueso, porque no era lo mismo ser de los primeros pucheros que el último del día. Así, hueso de jamón en una mano y reloj en la otra, el sustanciero calculaba la tarifa mientras la cocción trataba de arrancar lo máximo de aquel escuálido invento. Imaginamos que llegado un momento daría la misma sustancia el reloj que el hueso. Tampoco hablaremos de los controles sanitarios ni de la hoja de reclamaciones. Cómo ha cambiado la vida.
Pero si pensamos que este personaje es surrealista, todavía encontramos un homólogo que, como buen americano, supera con creces al resto de mentes de la época. Se habla de un hombre que, tras la segunda guerra mundial, recorría los hoteles con un queso roquefort que daba a oler como complemento del postre y cobraba unos cincuenta centavos por comensal a cambio de esas emanaciones. Sin duda, el sustanciero quedaba a años luz de este «quesero» sin nombre en margen de beneficio. Quizás lo más impactante es que de esto hace poco más de medio siglo.